Dignidad por y para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
- locasdelconoradio
- 14 jun 2019
- 4 Min. de lectura
Acciones de resiliencia y dignidad por y para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
El conflicto armado colombiano es histórico, ha estado vigente los últimos cincuenta años pero data de mucho tiempo atrás, no se puede olvidar que hemos sido un territorio colonizado, rico en recursos naturales, corredores marítimos que son motivo de disputa y excelente para la producción y transformación de entre muchos productos, la apetecida hoja de coca.
Esto nos lleva a afirmar que no vivimos un único conflicto armado, sino múltiples conflictos, con múltiples actores y que en medio de ellos se ve afectada la vida de millones de personas; no de igual manera por supuesto, el conflicto es patriarcal, clasista y racista.
El conflicto armado nos ha dejado miles de muertes, desplazamiento, comunidades desarticuladas, pérdida de diversidad y prácticas ancestrales valiosas, pero también y no se debe olvidar y ojalá no volver a repetir, nos deja más de 25 mil víctimas de violencia sexual, mujeres, niñas y población diversa que han vivido en sus cuerpos el ensañamiento de hombres que han querido destruir su dignidad, acabar con su identidad y usar sus cuerpos como depósitos donde descargar el odio, dejando en ellos un mensaje de que son privilegiados e impunes.
Esto es así, ya que de estos hechos solo se ha reconocido el 20% pese a las denuncias. Entre las razones para que el estado colombiano y el sistema judicial le fallen a estas personas destacan, la participación de actores estatales en muchos de estos hechos, el no reconocimiento de las cifras presentadas, la revictimización a la que se ven sometidas las víctimas por tener que ir contando lo vivido de un lugar a otro sin obtener claridades y justicia, el miedo a ser perseguidas, los hostigamientos que viven en sus territorios, los prejuicios sociales con los que terminamos justificando lo que estas personas han vivido como si fuesen responsables, llegando a culpabilizarlas.
Como si fuera poco durante el proceso de paz se buscó incluir el enfoque de género para ampliar la reflexión y debate en torno a cómo afecta el conflicto de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas con orientación sexual diversa pero la corriente política más conservadora del país logró que esta idea se fuera al traste confundiendo el mensaje y perpetuando la invisibilización.
Esto nos sorprendería si no fuera porque en el marco de diferentes conflictos se han vivido situaciones similares, por ejemplo;
Durante las dictaduras militares vividas en América Latina en el siglo XX las prisioneras políticas soportaban torturas al igual que sus compañeros pero se les añadían violaciones constantes por sus captores, mujeres embarazadas vivieron detenidas hasta parir y luego les fueron arrebatados las y los recién nacidos, otras fueron obligadas a llevar en sus vientres hijos fruto de violaciones que luego eran entregados a familias de altos mandos militares o del gobierno.
En marzo de 2016 el tribunal mayor de riesgos de Guatemala condenó a un teniente coronel del Ejército y a un colaborador civil por violación, torturas esclavitud sexual y feminicidios a mujeres de la etnia Q’eqchi entre 1981 - 1983 con el propósito de destruir esta comunidad, todo esto ocurrió como consecuencia de un genocidio cuyo fin fue acabar con las comunidades indígenas mayas y que dejó como saldo más de 20 mil muertos.
“En el informe de CLADEM se recogen casos de mujeres que a causa de las violaciones en grupo por parte de los soldados hondureños —y también salvadoreños, de la Contra y estadounidenses— tuvieron que ser sometidas posteriormente a cirugías para reconstruir sus órganos genitales dada la brutalidad de los ataques sufridos”.
“Durante décadas se acusó a las tropas soviéticas que liberaron Berlín de violar masivamente a las mujeres alemanas como venganza por los millones de personas muertas durante la invasión nazi de la URSS, pero sólidas investigaciones publicadas en los últimos años probarían que esas prácticas —reales y masivas— fueron también más que habituales entre las tropas aliadas estadounidenses, británicas y francesas. Es algo no reconocido en la narración del bando vencedor”.
Estas citas son ejemplos verídicos que constituyen una pequeña muestra de lo que ocurre a escala global en los conflictos armados, en los que esta práctica mayoritariamente masculina ha dado lugar al concepto “guerra contra las mujeres”, que consiste básicamente en el ensañamiento sistemático contra el cuerpo de las mujeres en conflictos en los que no hemos pactado participación alguna, porque ese es un deshonroso privilegio masculino.
Violentar el cuerpo de las mujeres posibilita para el perpetrador fomentar el terror, acabar con procesos comunitarios, desarticular las redes autogestionadas por mujeres, obliga a abandonar los territorios, ayuda a perder la identidad personal y colectiva.
La antropóloga y analista Rita Laura Segato, define la violación como el “Uso y abuso del cuerpo del otro sin que este participe con intención o voluntad, la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo”.
Por ello, la importancia de que estos hechos no queden en la impunidad y se les reconozca su papel central en el juego de la guerra, que tiene como fin desarticular las comunidades y expropiar los territorios a través de los cuerpos de mujeres y niñas. Entre las acciones de resiliencia que se vienen tejiendo para hacer visibles estos penosos hechos destacan los círculos de mujeres para interponer denuncias y para sanar y reconstruir su historia, las acciones de sensibilización y pedagogía que las mujeres construyen, algunas con apoyo de organizaciones o entidades de derechos humanos o las acciones de mujeres empoderadas que han sobrevivido a un abuso y que le dan la vuelta a su situación de víctimas para convertirse en las protagonistas de procesos colectivos en los que acompañan a otras mujeres en sus propios procesos de empoderamiento.
Este texto se realiza con base en la información recolectada para el programa radial del 12 de junio de 2019, en el que participó como invitada del programa Silvia Quintero Mesa representante de la mesa de víctimas de Medellín.



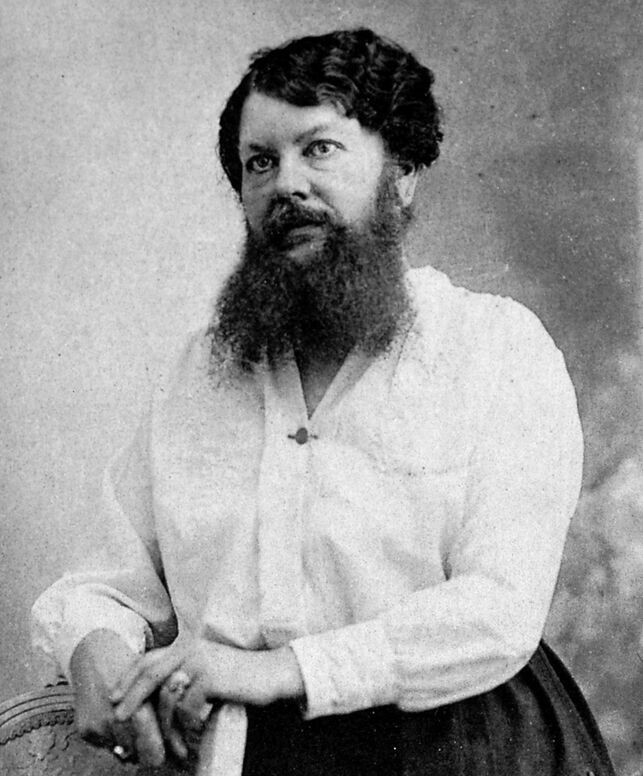
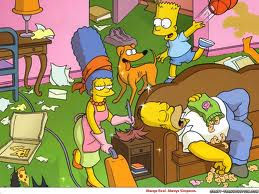
Comments